Noviembre 2021
La escalada deportiva se ha hecho… “normal”.
En el sentido que son muchos los que hoy lo ven simplemente como un panorama más al que cualquiera puede sumarse. Similar a jugar paintball, ir al cine o andar en bicicleta. Consecuentemente, bastara que tales creyentes tengan algo de equipo (una cuerda, un arnés, algún mosquetón) y listo; de inmediato surgirá el impulso de invitar a escalar a quien se les cruce por delante. Al amigo del trabajo, al compañero en la universidad, a la niña que se acaba de conocer… Sin que nadie se quede abajo de este “panorama” aunque no tenga experiencia o aptitud, porque, hey, lo más importante es armar un grupo entretenido y pasarlo bien, ¿no?
Amalgama de individuos que es imposible no reconocer cuando arriban a una palestra (digamos, ¿Chacabuco?). Comunicándose a gritos, con la radio prendida, las damas con zuecos y los hombres vistiendo pantaloncillos de fútbol; además, claro está, con niños, perros, coches, sandalias y hamacas. Como un circo. Uno cuyo director es también fácilmente identificable: el que lleva en una mano el bidón de agua de 5 litros y en la otra una bolsa de supermercado con la cuerda.
Tras recuperar el aire después de tres extenuantes minutos de marcha, lo primero que harán será Chilectra (se me cayó el carné); o sea, tendido de cuerdas por lado y lado abarcando la mayor cantidad de rutas posible. Todo en medio de diálogos de antología: Hermano, présteme el arnés que el mío está roto; amor, yo le enseño a asegurar; ¡Lucho!, se me quedaron las zapatillas en Talagante; Ignacio Antonio, no lo aspires, es magnesio. Dando origen a una estadía caótica en la que, dadas las evidentes carencias de los involucrados (descripción gentil para no decir que son ineptos), la desgracia pareciera llegar a cada minuto; lo que explica porque los otros grupos presentes se alejan de ellos como la peste, mira que si no la guatona se les cae encima.
Situación desconcertante que, al presenciarla, aparte de hacerme cerrar los ojos y mover la cabeza con incredulidad con respecto al futuro de la especia humana, hace que surja inevitable el paralelo con un fenómeno que yo pensaba estaba completamente extinto.
La Matadero Palma.
Sabrosas palabras compuestas
Las malas noticias primero.
Si reconoces tal término (Matadero Palma), significa que eres un viejo acabado. Por el contrario, si no sabes a qué me refiero, entonces eres joven y estúpido.
Me estoy refiriendo a una de las tantas líneas de micros que funcionaron en Santiago durante gran parte del siglo XX. Tiempos en los que, a pesar que las modalidades de transporte público sufrieron cambios radicales, siempre hubo espacios para el desarrollo de un sector privado que ineludiblemente terminó organizándose en asociaciones, mafias o carteles (escoja usted). Entes que eran identificados según los puntos de inicio y término de sus recorridos; por ejemplo la Ovalle Negrete, que cuando fue creada (1942) partía en el área del Callejón Lo Ovalle (paradero 17 de Gran Avenida) y terminaba en Negrete, a la altura del 3.500 de Independencia (cobertura que después, obvió, fue cambiando a medida que Santiago iba creciendo).
Estructura de movilización que se fue liberando gradualmente, hasta llegar en 1979 al extremo de permitir el traslado de pasajeros a cualquier persona que tuviera un vehículo apropiado. Una solución inédita que, tras afectar a generaciones, se hizo parte del folklore urbano, dando origen a multitud de nuevos fenómenos y cuyos nombres compuestos eran sabrosos de pronunciar: Yarur Sumar, Pila Ñuñoa, Colón El Llano, Recoleta Lira, Portugal El Salto, Las Condes Vitacura, Carrascal Santa Julia… ¡Matadero Palma!
Ahora, explicar cómo ellas funcionaban en las calles sería como describir otro universo. Más cercano a las carreras de Meteoro Speed Racer (vuelta a caérseme el carné) que a lo que un servicio civilizado de transporte público se suponía debía ser. De partida, porque los choferes ganaban por ticket cortado; o sea, tanto como pasajeros llevasen. Así es que cualquier maniobra para alcanzar a quien levantara su mano, a mitad de cuadra, cuatro pistas a la derecha… era juego justo. Y si más encima esto ocurría cuando estaban en un semáforo en rojo, era como presenciar la partida de una carrera de Fórmula 1; con cada proto-piloto esperando el verde con el pie en el acelerador para salir primero y así quedarse con la presa (digo, el pasajero). Brumm, brummm, brummmmm, 3, 2, 1 y, Dios nos libre, partían todas como estampida de elefantes epilépticos; cada una de ellas, olvidaba agregar, con seis personas colgando en la puerta de atrás y otras seis más en la adelante. Puesto que la micro, paradoja de la fábrica del espacio-tiempo, nunca se llenaba; siempre cabía un tarado más.
Un sistema que, a pesar de lo que podría pensarse, sí tenía virtudes: extraordinariamente simple (solo un quinto de los viajes requerían trasbordo), respuesta expedita (en promedio menos de 4 minutos de espera en un paradero) y amplia cobertura (el 98% de la ciudad veía pasar al menos una línea).
Así es que, al César lo que es del César. Tales micros podrían hacernos llegar a casa sin cejas, billetera o integridad, pero al menos una cosa era cierta: nada ni nadie se quedaba abajo.
Juvenil conflicto
Acordarse de tal desaparecida faceta de Santiago viene acompañado de naturales sensaciones de afecto por un tiempo ya ido. Lo cual no tiene nada de malo… siempre y cuando tal ejercicio no derive en re-imaginarlo como algo que no era.
Porque, no nos engañemos, estas micros podrán habrán sido baratas y fuente inagotable de anécdotas, pero, entre otros muchos problemas (como la contaminación que generaban) eran peligrosas a rabiar; con las máquinas siendo manejadas como si fueran tanques, por choferes que se sentían indestructibles porque Dios era su copiloto. Una actitud que previsiblemente generó conflictos con lo que osara cruzárseles por delante: con los taxistas (con quienes tenían una guerra declarada), los autos particulares (que eran vistos como alimento), los peatones (porque atropellarlos valía doble) y los estudiantes (que eran ingreso perdido porque tenían tarifa rebajada).
Memorables son las historias con estos últimos. Si un escolar levantaba la mano para hacer detener una micro, el chofer sufría de súbita ceguera y seguía de largo; si el estudiante ya estaba adentro de la máquina y jalaba el cordel para bajarse (suena feo pero eso era), ahora el chofer quedaba mágicamente sordo (para solo recuperarse también milagrosamente siete cuadras después); y si no, entonces eran los frenos que fallaban, obligando al escolar a saltar de la pisadera a lo vendedor ambulante (mirando hacia atrás, inclinado hacia adelante y venga el burro). Por supuesto, no había vuelto si se pagaba la tarifa de 40 pesos con un billete de mil (y sí hubiese, el chofer nos ayudaba tirando las monedas por la ventanilla). Sin mencionar aún las patadas y puñetazos, que los colegiales más avispados evitaban arrancando a tiempo y apretando cachete con un extremo de la tira de boletos en la mano (y vieran como corría el Sr. Conductor detrás de ellos).
Ah…. qué buenos tiempos aquellos. Cuando daban el Hombre Nuclear y el Crucero del Amor (paf, paf, paf, el carné que rebota y rebota en el suelo).
Maroma maoma
Esta descripción es solo una pincelada de un pasado del transporte público que fue, por decir lo menos, primitivo. Uno que nadie en su sano juicio querría que regresara.
Lo mismo pasa en la escalada con estos grupos “Matadero Palma”, los cuales, por si no lo sabían, son nada más que una nueva iteración de lo que se hacía en la escalada en Chile 50 años atrás. Cuando la única forma de aprender y participar, dada las carencias que existían, era sumarse a cualquier salida que se organizara; aunque no se estuviera en forma, no se supiera escalar o no se contara con el equipo. Era eso o nada. Entonces, que ahora vuelvan a pulular (sin distingo de raza, posición política o estrato social), cuando como sociedad hacemos voto por incorporarnos a estándares modernos, es inaceptable.
Y nada de medias tintas aquí. Estos grupos tipo “Matadero Palma” son un peligro público. Una maroma de ignorantes, aficionados, ineptos y bulderistas (disculpe mi francés), quienes, por más bienintencionados que sean, en su amateurismo se transforman en una fuente de accidentes para los que están en el lugar y para ellos mismos también. Todo originado en que, por alguna falla en sus conexiones neuronales, creen que por haber aprendido a asegurar hace un par de días, ya pueden hacerse responsable de llevar a escalar a otros. Mala idea que, típico, solo empieza a hacerse evidente cuando la polola se fractura la tibia en una caída; y ahí sí que desaparecen los garabatos, se apagan los hip-hops y se esconde la cannabis.
Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y a cualquier persona, no importando cuánto cuidado se tenga o qué tan preparado se esté. Luego, como tal, son parte de la vida y hay que aprender a convivir con ellos. Pero otra cosa distinta es involucrarse en negligencias como las descritas, en donde no importando cuánta buena onda puede haber o qué tan bonito el paisaje pueda ser, el núcleo de la experiencia sigue permaneciendo inalterable: se trata de una actividad peligrosa.
Ergo… si te invitan a escalar y ves que el “panorama” empieza a ser como una Matadero Palma bajando por Alameda a 200 por hora, haciendo flamear a los pasajeros que van colgando de sus puertas y con el chasis tiritando destemplado del esfuerzo como descontrolada celulitis…
Mejor no te subas.

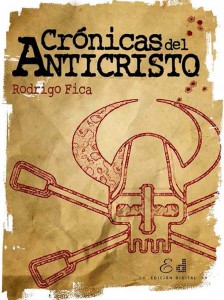
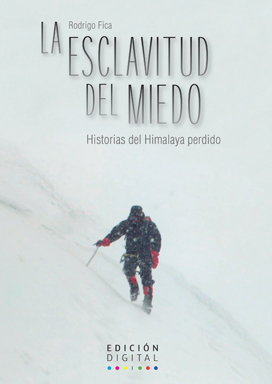
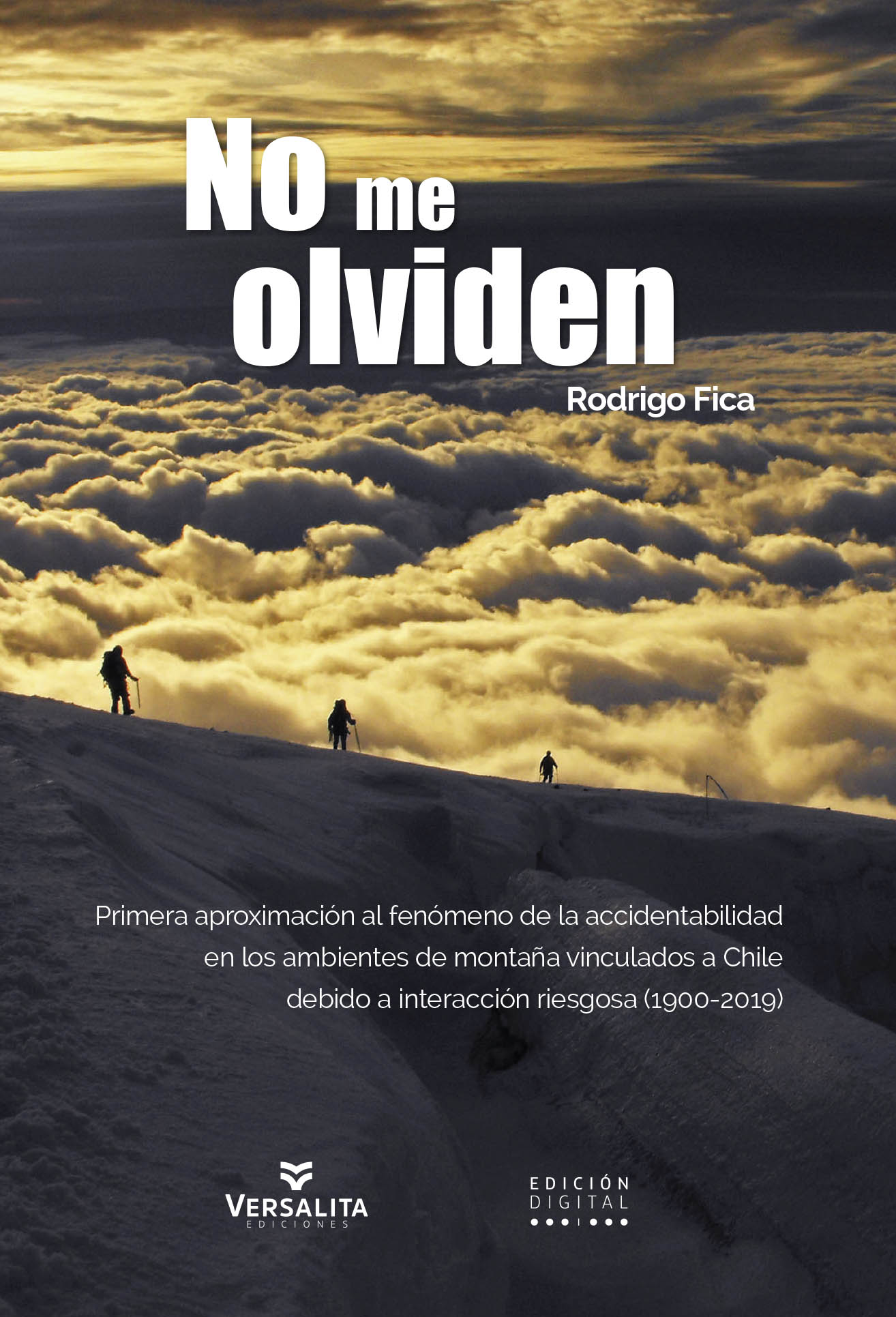

Que recuerdos de esas micros de los 80s , a las que a algunas de ellas se les denominaba “las Camino al Cielo” , Por lo rápido que corrían por las calles de Santiago y así o llegabas rápido a tu destino o seguramente te morías en algún accidente y pasabas de largo hacia el mas allá.
Una analogía a la escalada apresurada con poca o nada de conocimientos y nada de experiencia, en donde podrías llegar rápido a la cima o caer rápidamente a las puertas de san pedro.